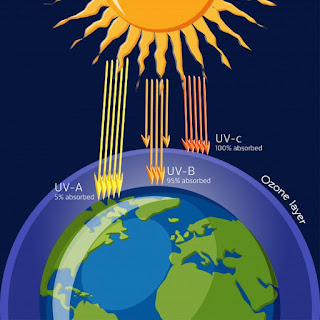Todos los veranos son, en realidad, el mismo verano. Pese al calendario y sus hojas exactas, cada regreso al estío es también, de alguna manera, un regreso, más íntimo y secreto, a aquellos veranos que nos marcaron con una huella de sol en la memoria. Basta con que el aire huela a brea caliente o que un ventilador gire con su monótona letanía para que algo en nosotros, una brizna de nostalgia, una canción antigua, una piel morena recién salida del agua, se active y nos devuelva al lugar en que fuimos más intensamente nosotros mismos.
Porque el verano, más que una estación, es un estado del alma. Y no todos los veranos dejan huella, pero hay algunos, a veces uno solo basta, que se quedan a vivir en nosotros para siempre. Ese verano en que nos enamoramos sin remedio. Aquel en que descubrimos el vértigo de la libertad. O el que nos cambió sin que nos diéramos cuenta, y al final del cual ya éramos otros.
Esta pequeña historia nace de uno de esos veranos. De uno de esos regresos. De una estación concreta, pero también de un tiempo suspendido, como atrapado en ámbar. Tú, si quieres, puedes seguir leyendo. Pero que sepas que, al hacerlo, no sólo entras en una historia ajena. Entras tal vez, también, en tu propio recuerdo.
Era el verano de 1998 y España andaba en una especie de resaca optimista. Habían pasado seis años de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla, y aunque ya nadie hablaba del “milagro español”, sí se respiraba una mezcla extraña de entusiasmo económico y hartazgo institucional. José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta, hablaba inglés regular y prometía modernidad en traje gris. La palabra “burbuja” aún no se usaba fuera de los telediarios, pero los ladrillos ya crujían bajo los cimientos del país.
La juventud española vivía entre los ecos del grunge y los primeros beats del bakalao tardío. El teléfono móvil era un Nokia 5110, las cabinas aún servían para algo, y los SMS costaban lo suyo, así que la comunicación con las chicas del pueblo seguía siendo presencial o por carta (o por colega interpuesto).
El país crecía económicamente, pero lo hacía a trompicones: la corrupción ya asomaba por las esquinas, aunque aún se decía bajito, y los tertulianos no tenían Twitter, pero ya estaban calentando en las sobremesas. En las teles reinaba Telecinco, los resúmenes de Tour de Francia y las reposiciones de Verano Azul o El príncipe de Bel air. Y en Extremadura…
Extremadura, mientras tanto, seguía como siempre, con su calor de horno de leña, su sombra de acacia junto a los casinas del pueblo, y esa mezcla mágica de resignación, orgullo y retranca. La región todavía arrastraba cifras de paro más altas que el resto del país. Pero eso no impedía que los pueblos se llenaran cada verano de hijos pródigos que volvían de Madrid, Barcelona, el País Vasco o Alemania para pasar las fiestas patronales.
El campo extremeño resistía, los jornaleros se quejaban del precio de la uva y los tomates, y los jóvenes, esos que no se habían ido, se refugiaban en las gasolineras abiertas 24 horas, en los botellones en caminos de tierra, y en los bares donde se ponía desde Extremoduro hasta Camela sin pudor ni ironía.
La política regional estaba dominada por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta desde 1983, que ejercía como una mezcla de maestro rural, gurú socialista y polemista de bar. Los planes de desarrollo se anunciaban con nombres rimbombantes, pero los pueblos seguían con consultorios cerrados a partir del mediodía y con los colegios públicos perdiendo alumnos a chorros.
Y sin embargo, no faltaban las verbenas. Las ferias de los pueblos eran el gran evento del verano: orquestas con nombres como Eclipse o Los de Proserpina, puestos de churros, tómbolas de peluches imposibles y garitos donde aún se bailaban pasodobles, aunque ya se colaban los acordes de la Ruta del Bakalao. En ese caldo de cultivo, entre olor a albero, cerveza caliente y cochecitos de choque, se gestaban historias absurdas, tiernas, torpes y entrañables.
En aquel comienzo de septiembre de 1998, en Montijo, ese fin de semana, no quedaba rastro de los días laborables: la feria lo cubría todo con ese barniz de desenfreno donde la resaca es apenas una consecuencia lejana, como las facturas de octubre. Los amigos, José, Pedro, David y Alberto, llegaban con la piel tostada por el sol y el hígado ya algo resentido por un verano que había sido una gira improvisada por las fiestas de media Extremadura. Las de Almendralejo aún palpitaban en su memoria como una cicatriz reciente y gloriosa: alcohol variado, música machacona, chicas que olían a bruma de colonia y sudor dulce, y una noche que ninguno logró olvidar del todo, aunque tampoco lograban recordarla del todo bien.
Aquella noche de Montijo prometía cerrar el verano como se cierran los buenos libros: con una carcajada y una punzada en el pecho.
Todo comenzó, como siempre, en la explanada. Botellón previo entre coches aparcados en ángulo extraño, litronas sudando sobre el capó de un Renault 19 gris y vasos de plástico que crujían como grillos al pisarlos. Fue allí donde conocieron a cuatro chicas gallegas de paso. No recordaban exactamente de dónde eran, ¿Ferrol?, ¿Lugo?, ¿algún pueblo con nombre de piedra o de río?, pero hablaban rápido y reían más rápido aún, y eso bastaba. Se intercambiaron nombres, cigarros, tragos y promesas de verse dentro “en la caseta grande, al lao de los coches de choque”.
Entraron al recinto ferial con esa mezcla de alegría y mareo que da un botellón en regla. Era una noche calurosa, espesa, como si la humedad se hubiera emborrachado también. Las casetas hervían con los sonidos de aquel verano: En una, “Mambo No. 5” de Lou Bega hacía que hasta los más torpes meneasen el esqueleto como podían. En otra, una voz robótica anunciaba el futuro: “Do you believe in life after love?” cantaba Cher, y los altavoces escupían auto-tune como si fuese magia. A Pedro le encantaba ese tema, aunque no lo reconociera. Decía que le recordaba a una ex que nunca había tenido.
En una caseta más al fondo sonaba “Ray of Light” de Madonna, mezclada a volumen criminal con “Blue (Da Ba Dee)” de Eiffel 65. Todo era confusión, ruido, felicidad sudorosa. Unos chicos se marcaban una coreografía improvisada con “Everybody (Backstreet’s Back)”, mientras otros tarareaban el estribillo de “La copa de la vida” de Ricky Martin entre litronas.
David, empeñado en ir a contracorriente como un salmón tecnopop, recorría cada caseta con el mismo ruego:
—¿Me puedes poner el “You are my heart, you are my soul” versión del 98? ¡De Modern Talking!
Nadie le hacía caso. Uno le dijo que eso no era música para feria. Otro directamente le mandó a bailar a la verbena de los jubilados. Pero David no cejaba: era un caballero en su cruzada.
Entre risas, luces de neón y colisiones hormonales, surgió una pequeña anécdota con las gallegas: Pedro, siempre el más cauto con las palabras pero el más valiente con las miradas, terminó bailando con una tal Lorena (o Laura... o ¿Lucía?) que le plantó un beso que olía a piruleta de fresa, justo antes de desaparecer tras su grupo con un “¡nos vemos ahora!” que nunca se cumplió.
Hubo un pequeño conato de pelea cuando José, en su entusiasmo por pedir fuego, acabó metiendo sin querer la mano en el escote de una chica de peinado imposible. Su novio, un armario ropero con cara de querer cobrar peaje por respirar cerca de él, se puso tenso. Pero Alberto, con hábil diplomacia con cuatro rones en la sangre, logró mediar usando su gran frase mágica: “No hay que discutir, hombre. ¡Hay para todos!”
Y cómo olvidar el encuentro con Los de La Garrovilla. Siempre estaban. Eran como una cofradía ambulante, liderados por aquel muchacho que parecía sacado directamente de un vitral: pelo largo, barba descuidada, túnica mental. Le llamaban “Jesucristo”, aunque se llamaba Miguel, y los demás, Tomás, Juan, Mateo y el bajito que nadie recordaba cómo se llamaba, lo seguían con devoción de mártires con litrona. Se saludaban con un gesto de cabeza, como los pistoleros en una taberna del oeste.
A eso de las cinco, cuando el alma pide carne y el estómago amenaza con huelga, a David le entró un hambre asesina. Pero ya no le quedaba ni una peseta. Se plantó delante de un puesto de hamburguesas, observando fijamente al dueño calvo y sudoroso que tenía un aire innegable a Pedro José, aquel mítico mediocampista del Extremadura.
—¡Pedro Joseeeeeee! ¡Invítame a una hamburguesa, que tengo hambre y tú sabes lo que es luchar en campos difíciles! —gritaba una y otra vez, como si estuviera en el Francisco de la Hera.
—¡Pedro Joséeeeeeeeeeeeeee! —gritó, alzando los brazos como si acabara de marcar en el descuento.
El hombre lo miró por encima de las cejas. Silencio. David no se achantó.
—¡Hazlo por Almendralejo, por los ascensos! ¡Invítame a una hamburguesa, que estoy tieso y tú sabes lo que es pelear con el estómago vacío!
El calvo seguía en silencio, removiendo cebolla con resignación. Pero David insistía, ya convertido en espectáculo:
—¡Pedro José, tío! ¡Tú hiciste un doblete contra el Compostela y ahora me niegas una con queso! ¡Así no se trata a la afición!
El pobre hombre resopló y siguió sirviendo sin levantar la vista. Pero David se quedó allí, plantado como un hooligan de la nostalgia, recitando los “logros” de su nuevo héroe culinario:
—¡Ese balón que robaste en el 93 en el minuto 89! ¡Yo lo vi! ¡Yo estaba allí! ¡Tú eras el pulmón de ese equipo! ¡Hazme una de lomo, leyenda!
Los chavales alrededor se partían de risa. Algunos empezaron a corear:
—¡Pedro José, Pedro José!
Uno de esos chavales del grupo, que se llamaba Manolo pero se hacía llamar “El Waka”, se acercó al puesto riendo como un aspersor loco:
—¡Tú pídele también una con cebolla caramelizada, que Pedro José siempre la ponía así en los córners del 97!
La risa se expandía como una mancha de aceite. El calvo, que claramente no era Pedro José, pero que ya no podía librarse del personaje,
comenzó a resignarse a su papel. Se colocó una servilleta en el antebrazo como si fuera camarero de estrella Michelin y dijo:
—¿Y a ti qué te pongo, fenómeno? ¿Un bocata de ascenso directo o de promoción?
Y ahí estaba David, ya abrazado al poste del puesto como si fuera el banderín de córner, con los ojos brillosos, delirando de hambre y cariño por el Extremadura de antaño.
Alberto, Pedro y José llegaron alertados por el jaleo. Cuando lo vieron, con la cara desencajada y el estómago rugiendo como un león flamenco, decidieron apiadarse de él.
—Por favor, dijo Pedro al vendedor. Póngale una con todo. Lo que cueste, pero que se calle ya.
El hombre, en silencio, sirvió la hamburguesa como quien da limosna a un loco simpático.
David, al recibirla, la miró como si fuera el Santo Grial. Le dio un bocado monumental y, con la boca llena, se giró hacia el hombre y dijo:
—Gracias, Pedro José. Aún estás en forma.
El calvo no respondió. Pero se le escapó una media sonrisa, torcida y cansada.
Y David, feliz, se sentó en la acera a comer, con la frente sudada, los ojos rojos y el corazón lleno.
Y entonces, justo cuando David engullía su milagro en pan con hamburguesa, queso, cebolla, lechuga, bacon, mayonesa y ketchup pareció entre la penumbra de la feria ÉL.
“Jesucristo” de La Garrovilla.
Vestía como siempre: camiseta sin mangas desteñida, pantalones vaqueros deshilachados y sandalias de cuero curtido por las ferias. Llevaba una maceta de kalimotxo casi vacía en una mano, como un cetro de reyes errantes, y con la otra saludaba a la peña como si bendijera. Su entrada fue gloriosa, iluminada por el neón morado de una caseta de música tecno suave y el humo graso de los puestos de gofres. Se acercó al tumulto que rodeaba a David y al supuesto Pedro José con su calma mesiánica.
—¿Qué pasa, campeones? ¿Aquí repartiendo pan y milagros?
—¡Jesucristo! —gritó uno.
—¡El Mesías de La Garrovilla! —gritó otro.
Y él, sonriendo con la sabiduría de los que ya lo han visto todo (dos veces), se plantó frente al puesto, miró al cocinero a los ojos y soltó:
—A mí ponme una sin carne. Pero con todo lo demás.
—¿Y eso cómo es?
—Espiritual —respondió, serio. Y luego soltó una carcajada sonora, vieja, hermosa.
Se sentó al lado de David, que devoraba su hamburguesa con la devoción de quien cree en los milagros grasientos, y le ofreció un trago de su maceta.
—¿Y tú qué? —le dijo—. ¿Sigues soñando con ascensos imposibles?
David tragó y respondió:
—No. Ahora sueño con que me vuelva a tocar una hamburguesa como esta. Con eso me vale.
“Jesucristo” asintió como quien escucha una gran verdad y se quedó mirando al cielo sucio de luces y farolillos como si esperara una señal. Entonces dijo, sin mirar a nadie:
—No hay verano como el último que aún no sabes que fue el último.
Y en ese momento, aunque nadie lo supo entonces, ese fue el instante exacto en que la feria alcanzó su punto álgido. No fue el beso, ni el baile, ni el petardazo final. Fue esa frase, dicha por un tipo que parecía una aparición, mientras el aire olía a cebolla y sudor, y los años aún no pesaban
Fue, según David repetiría después durante años, “la mejor hamburguesa de mi vida, y la única que me ha dado un futbolista profesional”.
El sol ya asomaba tímido cuando salieron del recinto. Algunos se habían quedado por el camino. José ligó con una chica de Cañamero y se fue con ella a ver las estrellas (o eso dijo). Pedro se quedó hablando con una de las gallegas sobre Camarón y las meigas. David devoraba su hamburguesa como quien encuentra agua en el desierto. Y Alberto, más sobrio de lo habitual, se quedó en el banco mirando cómo la feria comenzaba a morir, con los feriantes desmontando cacharros y las luces apagándose poco a poco.
Volvieron al coche caminando, sin música, sin risas ya, solo el sonido de sus pasos cansados sobre la grava. El aire era fresco y olía a fin. A fin del verano. A fin de algo más que no sabían nombrar. Tenían algo más de veinte años y todo el mundo por delante, pero esa noche, en la carretera de regreso, sabían que ya no habría otra igual.
Hay noches que no buscan ser épicas, pero lo terminan siendo por puro accidente. No por lo que se consigue, sino por lo que se siente. Por cómo se ríe uno. Por lo mucho que se olvida el mañana.
Aquella feria de Montijo en septiembre del 98 no fue una revolución ni un punto de inflexión en la historia de nadie. Pero fue una estampa imborrable de lo que significa tener algo más de veinte años, los bolsillos al final de la noche, vacíos y el alma llena. Fue vida pura, sudor de cubatas, chicas que se desvanecen entre casetas, promesas que solo duran hasta el amanecer y un hambre feroz que terminó en milagro.
Porque en realidad no era Pedro José quien servía hamburguesas esa noche. Pero daba igual. Porque nosotros sí éramos esos tipos. Los que gritaban, bailaban, tropezaban, se enamoraban por media hora y creían, aunque no lo dijeran, que esa felicidad era invencible.
Ahora miramos atrás y no sabemos qué fue de las gallegas, ni del tipo de La Garrovilla calcadito a Jesucristo, ni del calvo del puesto de hamburguesas. Pero sabemos que estuvimos allí. Y que lo vivido, por absurdo, gamberro o borroso que fuera, nos pertenece para siempre.
Esa fue nuestra última gran feria. La última antes de que empezaran los lunes de verdad.
Y quizá por eso… aún nos reímos al recordarla. Aunque sea con un poco de hambre en el alma.
Pasaron los años como se escapa la espuma de la cerveza en vaso de plástico: deprisa, sin hacer ruido, y dejando un regusto raro. De aquel verano del 98 ya nadie hablaba, salvo cuando salía algun CD viejo en una mudanza, o alguien soltaba eso de “¿os acordáis del tío aquel de La Garrovilla, el que era igualito que Jesucristo?”.
Jose, ahora trabajaba como administrativo en el hospital de Mérida. Su mesa estaba junto a una ventana sin vistas, desde la que apenas se adivinaban las ambulancias cuando llegaban con sirena y polvo. Pasaba los días entre partes de ingreso, sellos de goma y programas informáticos con nombres en inglés.
Era un jueves por la mañana, de esos en los que el aire acondicionado no funciona y los pasillos huelen a lejía y desayuno recalentado. José hojeaba unos folios cuando lo vio entrar.
Pelo largo, algo encanecido. Barba recortada, pero aún con ese punto mesiánico. Una bolsa de tela colgando del hombro y una camiseta floja con un sol desgastado en el pecho. Caminaba despacio, con la cabeza alta y los ojos tranquilos. Era él. Jesucristo. El de La Garrovilla.
Veinticinco años después y seguía teniendo el mismo aura: entre místico de plaza de pueblo y cantautor de bar canalla. Quizá ya no bajaba del cielo ni recitaba versos de Extremoduro, pero algo en él seguía flotando como en los viejos tiempos.
Jose no dijo nada. Solo lo miró. Y cuando el otro pasó por su lado, sin prisa, le hizo un gesto leve con la cabeza. Uno de esos saludos antiguos, secos, con historia. Como los pistoleros en los salones del oeste, antes de sacar la guitarra o el revolver.
El "Jesucristo" de La Garrovilla lo vio. Sonrió sin mostrar los dientes. Y respondió con el mismo gesto: una leve inclinación, sin palabras, cargada de memoria.
Ni falta que hacían las palabras.
En aquel instante, por un segundo, la feria volvió entera a la cabeza de Jose: la hamburguesa de Pedro José, los coches de choque, los Modern Talking 98 con resaca, y la certeza de que los veranos verdaderos solo existen cuando uno tiene algo más de veinte años y no hay futuro inmediato más allá del lunes siguiente.
Después, la vida siguió su turno. Pero el gesto quedó.
Como quedan los veranos de antes: en silencio, pero clavados.